Cuando mi abuelo decía que cuánto nos gusta salir de casa para estar peor, yo me quedaba pensando. Y la verdad es que no estaba de acuerdo con el.
Ahora le doy vueltas a eso cada vez que salgo de casa, y sigo sin estar de acuerdo.
Ayer domingo probé algo diferente. No nuevo, porque sería una idiota consumada y con título si dijera que un cocido tradicional es algo nuevo. Pero la manera y el sitio sí que lo son.
En un pueblo de Toledo -Camarenilla- que yo no había pisado nunca, hay alguien que alguna vez se le encendió la luz, y de algo simple se ha buscado la vida de buena manera.
Me cuentan que durante años sembró distintos tipos de garbanzos, hasta encontrar una clase que a el le pareció buena.
En una casa en el campo, ni buena, ni mala, que desde luego las he visto más en los dos sentidos, se le ocurrió montar un restaurante.
Toda la decoración son aperos de labranza y utensilios de una casa de pueblo. Yo alucinaba al verlo, porque eran idénticos a los que hay en la casa de mis padres, cogiendo polvo y criando telarañas.
Todo colocado en sitios vistosos o colgados por las paredes.
No se elige el menú. Sólo se puede comer cocido o migas.
Hay que reservar mesa porque si no, nada de nada.
Pero cuando llega la hora de comer y el puchero de barro que contiene la sopa para cuatro, da para dos rondas y aún queda sopa, ya sabes que no vas a terminar de comer. Que si llegas a la mitad será rabiando y que luego te sentirás muy arrepentido de aquella barbaridad.
Claro la sopa entra calentita, con un sabor conocido, muy apetecible sobre todo en tiempo frío.
Y entonces traen los garbanzos. Una cazuela de barro llenita de garbanzos que nada más probar ya sabes que no son buenos, son unos santos. Benditos del todo. Suaves, blanditos, sin pellejos de esos sueltos. Y empiezas, y por pura gula te comerías más, pero no, no se puede, eso de cuatro es una filfa. Esa cazuela ni para cuatro hombretones de los que luego van a segar. No se puede segar después de una comida así.
Un intermedio, y la carne. En plan nada fino, como corresponde al final de un cocido, echamos mano del pan, se abre por la mitad y se mete la morcilla y el tocino.
Y ya definitivamente, decidimos que si alguna vez hay que morir, mejor en un momento así.
La conversación fue sobre varias cosas, pero algo que a mí nadie me supo explicar y sobre lo que hicimos elucubraciones de varios tipos es ¿dónde ponen a remojar garbanzos para tanta gente?. Me imaginé la bañera llena de garbanzos con agua caliente y salada. Otra posibilidad, varios de los barreños de cinc que había por allí colgados. Quizá sirviera el cono del vino tan enorme del rincón. En fin, que no preguntamos, pero yo me quedé con la duda. Cuando vuelva, quizá lo pregunte. O puede ser que mejor sea no querer saberlo. A ver si algo tan absurdo va a estropear lo que tiene de especial una comida así.
El sitio sólo tiene de espectacular la llanura absoluta de los alrededores, sin árboles ni nada parecido, evidentemente, es la tierra donde siembra el dueño de aquello los garbanzos. Y sin embargo, al solecito de marzo se estaba requetebién.
No me imagino eso mismo en julio, ni la solanera, ni el cocido. Pero este hombre se lo ha montado estupendamente. Es su negocio, supongo que le va bien y otra vez confirmado, las cosas simples son las mejores.








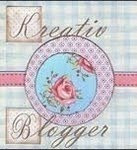






















No hay comentarios:
Publicar un comentario